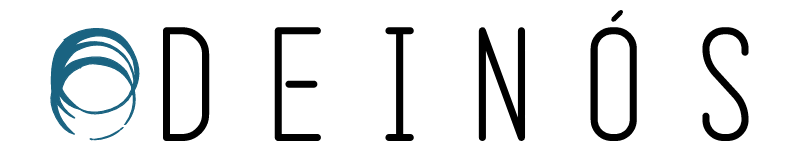Esta pieza fue escrita en octubre de 2020. Hoy, mi abuela padece los efectos de las primeras etapas del Alzheimer; afortunadamente, todavía nos reconoce a todos y nos ama incluso más que antes. Mi abuelo cuida de ella, con la ayuda de mis padres. Su memoria también empieza a fallar. Mi abuelo siempre quiso que me dedicase a una profesión respetable, pero mi camino ha sido otro. Espero que en esta o en la otra vida entienda plenamente lo que pretendo y que se sienta orgulloso. Temo que mis abuelos mueran mientras yo sigo lejos. Para honrarlos, publico de nuevo esta pieza.
La cicatriz en el dedo del abuelo lo acompaña desde los nueve años; la herida se la hizo segando. La abuela también luce con orgullo un dedo accidentado: la punta del índice de la mano izquierda está achatada, como si hubiese sido aplastada. Cuenta que sucedió en Oropesa. La familia se encontraba allí porque al abuelo Basilio lo habían movilizado, aunque nunca llegó a estar en el frente. Mi abuela, una niña chica de unos cinco años, se había escondido en una despensa. Su hermano mayor cerró la puerta de la despensa, pillándole el dedo; interpretó sus lloros como expresión de miedo, no de dolor.
Hasta los nueve años, el abuelo tuvo algo de escuela. Luego, dio algunas clases nocturnas con el tío Paco —era de los más listos del pueblo— y un libro de texto: El patito aventurero; leer, escribir, aritmética básica y algo de geografía. Lo suficiente para, al hacer los 15 meses de servicio militar en Madrid, supiese de dónde provenían sus compañeros y lo suficiente para presentarse como extremeño, pero de un pueblo de Cáceres.
La abuela canta a su pueblo
Un pueblo: Deleitosa, fotografiado y publicado en Life, una revista norteamericana, allá por los cincuenta. Entre las estampas tomadas por el señor Eugene Smith (cuya obra es excepcional) habría merecido la pena incluir la de un hombre que, tambaleante y con los pantalones bajados, huía de lo que creía ser una patrulla de la Guardia Civil extrañamente concernida con el decoro y con la limpieza del mugriento recodo que él, inesperado malhechor, había escogido para hacer de vientre, posiblemente en una noche de verbena. Resultaba inusual que la Guardia Civil se preocupase de esas cosas, pero uno no cuestionaba los criterios de la Guardia Civil; solo se acataba o se huía. Y el huyó, para chanza de aquellos que se habían hecho pasar por guardias civiles. La broma la vieron en el pueblo como merecido escarnio para aquel hombre que, buscando desahogo aquella noche en ese recodo, decía no sentirse ya extremeño, y mucho menos deleitoseño, sino vasco.
En la mili, el abuelo —que fue, es y será deleitoseño de esa Extremadura que no levanta cabeza desde que el orgullo llevó a los nobles locales y a los portugueses a liarse a tortas y destrozar la tierra— hacía servicios de 24 horas en una unidad de telefonía, seguido de 48 horas de permiso. Luego diez horas en una fundición en el extrarradio de Madrid; al ser militar le pagaban en duros, a razón de cinco la hora. Era lo suficiente para recorrer la ciudad en metro (a veces sin salir de la estación: desplazarse en tal invento era entretenimiento suficiente); asistir al “baile de la bombilla” en la Estación Norte para bailar con las empleadas domésticas, todas de blanco (las llamadas “marmotillas”); y, una vez, asistir a una función de canto de Antonio Molina en el Teatro Calderón —los asientos del abuelo y sus colegas estaban en las últimas filas, pero se divirtieron igualmente—.
El abuelo volvía al pueblo durante los permisos largos. Su llegada a veces coincidía con la época de la matanza. El que acabaría siendo su suegro, un hábil labriego, tenía una enorme habilidad para desangrar a los guarros.
Entre torreznos, chorizos, panceta y mondongo, y con algún marrano implorando a sus dioses por la salvación, el tío Paco, el antiguo profesor, y algunos otros rememoraban los sucesos de una guerra —el tío Paco tenía dos hermanos, ambos tenientes, que murieron en el frente, en el bando rojo—. No entraban en demasiados detalles, pero quedaba claro que sucedieron cosas terribles y que algunos del pueblo acarreaban un enorme pesar y rencor desde aquellos días de violencia, en los que en Deleitosa dominaban los azules.
Estaba la historia de aquel muchacho al que obligaban a transportar en su camión a ciertos vecinos a las afueras, donde se los fusilaba. Sin saberlo, este muchacho transportó a su propio padre. Desde entonces, su relación consigo mismo, con los demás y con los camiones fue tormentosa. Años más tarde, yendo a Madrid a recoger un cargamento de cerveza El Águila —una buena marca relanzada en 2019—, juró que traería de vuelta al pueblo a su hijo, quien había decidido a espaldas de la familia conducir los camiones de pescado en la capital, llamados los “camiones de la muerte”, y que falleció ese mismo día conduciendo uno de esos camiones. Su novia, en el pueblo, era de las más guapas.
Estaba la historia de aquella mujer que, por cobijar a unos milicianos, acabó abofeteada y con la cabeza rapada. Y estaba también la historia de algunos de esos milicianos que, acabada la guerra, se ocultaron en lo salvaje esperando a que se calmaran los ánimos. Mucho tiempo pasaron en las sierras los milicianos, desde las que oteaban, sin hacer nada, a las patrullas de la Guardia Civil, que preferían no hacer nada; una vez el abuelo, con diez años, vio a uno de ellos agazapado en un claro y se lo hizo saber a un tío suyo, que le dijo que no molestase al rojo, que no hacía nada. Esos rojos a veces bajaban al pueblo buscando la caridad, sin molestar demasiado, pero una vez cobraron un rescate; afortunadamente, nadie salió herido, aunque sí con un buen susto. Al final, uno de ellos cayó enfermo y tuvo que entregarse; el resto huyó y dos vecinos del pueblo, que les daban medicinas, pasaron unos meses en un calabozo en Cáceres. Muchos años más tarde, el abuelo coincidió en Francia con uno de esos rojos de la sierra de Deleitosa, un andaluz que, como el abuelo, acabó como eficaz mano de obra al norte de los Pirineos.
Por lo que se decía en las matanzas, mi abuelo sabía que en el pueblo ocurrieron cosas terribles, pero nunca pensó mucho sobre ello; le importaba más acabar la mili y desternillarse con las desventuras de Hilario, también del pueblo, que estuvo destinado en una unidad de caballería en Conde Duque. En el baile de la bombilla, Hilario no tenía éxito: olía a caballo. Contaba aquel mozo que una vez un caballo mató a tres militares en el cuartel de Conde Duque. No lo sacrificaron, porque la mala bestia tuvo suerte de no haber matado a uno más: cuatro militares era el mínimo para la sentencia de muerte.
Uno no mata a una bestia sin una buena razón, sobre todo si la bestia presta servicio, mal que bien. En el pueblo había una bestia malhumorada, una mula “falsa”, deshonesta, desagradecida y maquinadora; por las mañanas coceaba nada más ponerle la silla. La castigaban haciéndola cargar con tres hombres, pero la bestia aguantaba. Posiblemente, fue una mala compra hecha a unos gitanos. Los gitanos compraban baratas las mala mulas y las emborrachaban, mentiéndoles vino por la nariz, para amansarlas antes de enseñar la mercancía a algún descuidado… una venta fácil.
En el pueblo había gitanos. También había un cura, don Fermín (por respeto al susodicho, ocultaremos el nombre real), tres años mayor que el abuelo y que vino a sustituir al anterior párroco, por todos considerados un buen pastor. Don Fermín era de fuera y oficiaba la misa para los devotos que podían permitirse no trabajar los domingos (muy pocos: propietarios, el médico, el funcionariado y las familias de la Guardia Civil); para el resto de feligreses reservaba el rezo del rosario los sábados al atardecer, insistiéndoles con gran celo, en su preocupada ronda por bares y plazas, que acudiesen, especialmente aquellos juvenes que se robaba besos en las dehesas. No tenía mucho éxito en su empeño, el obstinado don Fermín.
Don Fermín no era demasiado querido en el pueblo. Una vez lo vieron metiendo los candelabros de la iglesia en el maletero del coche. Lo vendió todo: los santos, las vírgenes, la plata y el bronce. Hasta intentó tocar al Cristo del Desamparo, a ese mismo Cristo que traía la lluvia cuando el sol inclemente azotaba, día tras día, una tierra desagradecida, pero los Hermanos del Cristo, ocho hombres, intervinieron. Entre ellos estaba el tío Antolín, el curandero: colocaba huesos, aliviaba inflamaciones; su lengua estaba surcada de símbolos; una vez curó al hijo del médico, hasta entonces su enemigo jurado. La “gracia” del tío Antolín no era para sí mismo: podía curar las dolencias de los vecinos, pero no las propias. Salvó muchas vidas y, con ayuda del resto de los Hermanos del Cristo, también protegió al Cristo del pueblo del intento de expolio de don Fermín.
El abuelo volvió al pueblo tras la mili. Tal vez podría haberse quedado en Madrid, pero, como a otros, el miedo se lo impedía. Volvió al pueblo y a la casa de su padre.
Su padre: menor de cuatro hermanos; a diferencia de ellos, soberbio, egoísta y, a veces, cruel. Trabajaba de guardés de unos terrenos, portaba un rifle de cinco balas y era temido y acomodado: una vida de asueto a costa de su mujer y cuatro hijos hasta que un cambio en la propiedad de la tierra le dejó sin el rifle.
Una noche (otra más) volvió al hogar ebrio; esa noche (otra más) quiso pegar a su mujer. Pero esa noche, el abuelo no pudo más: se enfrentó a él, tirándole al suelo. Desde entonces, se odiaron el uno al otro.
El abuelo se casó, y entonces hubo que vencer el miedo. Un verano, un conocido volvió para a Deleitosa para descansar; acabadas las vacaciones, regresó al país vecino en compañía del abuelo. Francia también daba miedo, pero el abuelo marchaba sobre seguro: el conocido le iba a apañar un trabajo.
Años más tarde no querría regresar a España. Pero acabó regresando.

Un día de 2020, con su generación diezmada por un virus llegado de la ciudad china de Wuhan, el abuelo hizo unas albóndigas para su nieto, que le acribilló a preguntas. Mucho recordó el abuelo durante esa sobremesa y mucho entretuvo a su nieto, quien empezó a pensar, una vez más, en la importancia de que las sierras de Deleitosa y los paisajes rurales y urbanos de toda condición, presentes y futuros, sobrevivan junto con sus historias, abuelos y abuelas a la locura de hijos y nietos, convirtiéndose así en la herencia de en un ciclo eterno.
Mientras hacían la digestión de aquellas estupendas albóndigas, mucho habló el abuelo, mucho preguntó el nieto y mucho sonrió la abuela, en cuyo rostro empezaba a aflorar, de nuevo, la expresión de una niña chica.